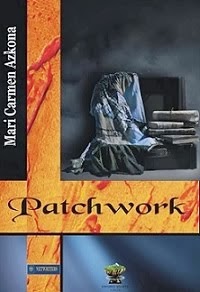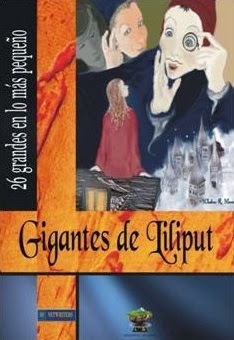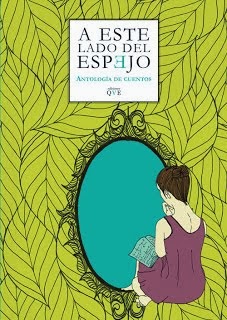«Todas
las cosas tienen vida propia
—pregonaba
el gitano con áspero acento—,
Todo es
cuestión de despertarles el ánima»
(Cien años de soledad, Gabriel García Marquez)
Arantza
permanecía sentada en el comedor, desde que se marchó el último cliente, hacía
más de una hora. Suspiró, con un ligero velo de melancolía en la mirada,
mientras observaba la pila de sábanas inmaculadas que había sobre la mesa. La
casa le respondió con un silencio que pesaba demasiado. Nunca pensó que
llegaría ese momento y sin embargo…
Durante tres
generaciones, su familia había regentado la casa de huéspedes El Sol. Una
pensión que, pese a su nombre, estaba situada en una de las calles más sombrías
del Casco Viejo bilbaíno y que hoy, definitivamente, cerraba sus puertas. Y no
porque el negocio fuera mal, muy al contrario. A medida que Bilbao se
consolidaba como destino internacional, la cifra de pernoctaciones aumentaba.
Pero eran solo eso, pernoctaciones: viajeros sin rostro, de una sola noche, dos
a lo sumo, con un número de habitación por distintivo y maletas de diseño. O un
bed and breakfast, como se decía ahora, que de familiar solo mantenía el café y
las magdalenas del desayuno. Y ella añoraba el tiempo en el que los huéspedes
pasaban largas temporadas, años incluso, compartiendo alegrías, penas, sueños o
secretos, como una gran familia.
La música del
teléfono se adueñó del espacio y reclamó su atención.
—¿Qué tal estás?
¿Quieres que vaya a ayudarte? —preguntó Iñaki, su compañero, con un tono de
ansiedad que traspasaba el auricular.
—No —contestó con
una mezcla de suavidad y firmeza— es algo que tengo que hacer yo sola.
—Vale, pero no
te demores mucho. Dentro de un rato paso a buscarte para ir al txupinazo.
Arantza intentó
sonreír, pero la mueca solo llegó a sus labios y se limitó a despedirse con un «hasta luego». Tras colgar,
cogió unas cuantas sábanas y se dirigió a uno de los cuartos. El sol del
mediodía enviaba haces de luz que ponían de manifiesto el polvo en suspensión
que empezaba a acumularse en la estancia. Comenzó a cubrir los muebles mientras
dedicaba frases de gratitud a cada uno de los enseres, como le había enseñado
la abuela Engrazi: «Todo lo que tiene nombre existe, mi niña, posee alma como
las personas. Por eso, antes de despedirse de un objeto, hay que agradecerle
los años de servicio que nos ha prestado.»
Sus manos se
quedaron varadas a medio camino cuando procedía a tapar el espejo de la cómoda.
Recorrió con la yema de los dedos el marco de madera sin dejar de contemplar su
reflejo que, poco a poco, comenzó a desdibujarse, a distorsionarse, hasta que
le devolvió la mirada de un atractivo joven. Era el Hombre del espejo, como le
había apodado su hermano pequeño, por las horas que pasaba frente a la
superficie brillante y gris, ensayando gestos mientras pronunciaba discursos
ante un público inexistente.
De repente, el
joven se giró. Arantza acechó sus movimientos en la imagen invertida del
cristal. Le vio salir del cuarto para reunirse con otros huéspedes en el
comedor. Allí estaba Mauricio, el
pintor, que, a falta de dinero algunos meses, pagaba con cuadros a sus padres.
También la pareja de recién casados, Amaia y Jon, que se hospedaban, con
derecho a cocina, hasta conseguir dinero para dar la entrada de un piso en
propiedad. Y, por supuesto, no podía
faltar Mateo, el maestro de escuela, que daba clases particulares a su hermano
para llegar a fin de mes. El recuerdo de ese día se despertó con toda claridad.
A sus trece años
recién cumplidos, Arantza no comprendía, en toda su dimensión, los
acontecimientos que se estaban desarrollando en el país. Sin embargo, percibía
una inquietud inusual en casa, sobre todo entre los más jóvenes. En especial
esa calurosa tarde, del verano de 1978, en la que llegaron agitados tras una
comida con amigos. Después de preparar unos refrescos, se congregaron en el comedor. Arantza, con gran
curiosidad, les espiaba desde el dintel de la puerta.
—Tenemos la
oportunidad de hacer algo positivo, de construir un comienzo tras los oscuros
años de la dictadura —dijo Mateo mientras enderezaba su cuerpo, inconscientemente,
adoptando una postura de fortaleza.
—Y de recuperar
las señas de identidad de nuestro pueblo —añadió Jon, con una sonrisa de
orgullo y satisfacción.
—¡A que no hay
huevos…! —espetó Mauricio.
—Ya estamos —le amonestó Amaia, que no perdía ocasión de
dejar patente su posición combativa frente al sexismo. Ya había tenido su dosis
de ultrajes por ser mujer y no pensaba admitir ni uno más—. Como siempre, reafirmando la virilidad a
falta de argumentos.
—¿Pero qué
dices, Amaia? —Mauricio emitió un suspiro breve y exasperado—. ¡Es solo una
expresión!
—Expresiones que
hay que erradicar del discurso cotidiano —advirtió Amaia mientras enfatizaba
con las manos su alegato—, porque constituyen un detonante de comportamientos
de riesgo.
—A ver, chicos,
calma. No es momento de iniciar ese debate, por muy interesante y necesario que
sea —terció el Hombre del espejo,
reclamando su atención con la mano levantada—. Además —añadió mientras miraba a
Amaia, solicitando su comprensión—, aunque Mauricio no ha estado acertado con
las palabras, en cierto modo, no le falta razón. Nos encontramos ante un reto:
buscar una nueva imagen para el cambio que se avecina. Y el factor tiempo es
determinante, porque solo disponemos de cinco días. La pregunta es, ¿aceptamos
el desafío sí o no?
Semblantes
concentrados, ceños fruncidos, incluso algún que otro movimiento negativo de cabeza. Sus mentes divagaban en
una espiral de ideas que no se definían
en nada concreto.
—Creo que
necesitamos ayuda—musitó Mauricio mientras esbozaba una pequeña sonrisa—. Y sé
quién es la persona idónea. ¿Confiáis en mí?
Mauricio, sin
esperar respuesta de sus compañeros, que se miraban entre ellos sin comprender,
salió de la estancia como una exhalación. «Mañana os cuento», le oyeron decir
mientras cerraba la puerta de la casa.
A partir de esa
noche, se iniciaron cinco jornadas de una actividad vertiginosa en el grupo.
Arantza no sabía qué ocurría, porque guardaban silencio cada vez que ella se
acercaba, pero quería participar. Así que, escondida en esquinas y portales,
les seguía allá donde fueran. Pronto notaron la presencia de la pequeña espía.
Lejos de reprochar su actitud, la
incitaron a continuar con gestos que parecían sospechosos para su ingenua percepción.
Incluso provocaron encuentros en apariencia fortuitos. La noche del quinto día,
cuando estaban descargando unos sacos de una furgoneta, su curiosidad se impuso
a la prudencia. Abandonó la seguridad de su escondite y se acercó a los
jóvenes.
—¿Qué es
eso? —preguntó Arantza mientras intentaba
escudriñar, a través de la tela, el contenido de los fardos—. Huele a…
Sus palabras
quedaron en suspenso al ver el gesto grave del Hombre del espejo.
—¿Pero qué haces
aquí? Es de noche y tus padres estarán preocupados. —Su voz tenía un tono
paternal, con la cariñosa firmeza de un padre que alecciona a sus hijos, pero
que no admite replica—. Debes ir a casa.
Arantza titubeo
durante un instante hasta que, finalmente, cabizbaja, tomó el camino de vuelta.
Sentía resbalar las miradas de los jóvenes por su espalda. Se giró, buscando un
gesto de arrepentimiento en sus ojos, un ademán que la invitara a regresar con
ellos, pero su esperanza se desvaneció al verles marchar. Caminó despacio,
sumida en una violenta tormenta de emociones: resentimiento, furia… pero, sobre
todo, enfado consigo misma porque, a pesar de repasar mentalmente cada
conversación, cada acto, de enumerar los objetos que les había visto comprar,
no lograba vislumbrar qué estaban pergeñando.
Arantza les
dedicó una mirada de reproche cuando regresaron, con una botella de champán que
descorcharon en el salón. «Del pueblo y para el pueblo» corearon al unísono
mientras chocaban las copas de cristal. Mateo quiso hacer partícipe a Arantza
de la fiesta, incluso la invitó a tomar un sorbito de champán que ella
rehusó. Amaia se sentó junto a la
adolescente, que cruzó los brazos, enfurruñada, dejando patente su enojo.
—Venga, Arantza,
no te enfades. Te prometo que todas tus preguntas encontrarán respuesta mañana.
Yo me encargo de que sea así.
Arantza le sostuvo
la mirada durante unos instantes. Sus palabras parecían sinceras. Asintió en
respuesta a sus propios pensamientos y esbozó una sonrisa indecisa. De repente,
la celebración se rompió con una pregunta que, posiblemente, todos tenían en la
cabeza. ¿Y si mañana no viene nadie? La adrenalina mudó en una aplastante
sensación de cansancio.
Cuando
despertaron, la conmoción emocional de la víspera se había disipado, dejando en
su lugar cierta confianza. El cambio era inevitable. El creciente rumor de la
ciudad lo confirmaba.
Jamás había
visto Arantza tanta gente congregada en la plaza de Unamuno, a la espera de
poder acceder a las Calzadas de Mallona, ni siquiera el día de la patrona.
—No te separes
de mí —advirtió Amaia mientras se sumaban a la procesión hacia Begoña.
Cada peldaño
multiplicaba por dos la excitación de Arantza, nunca sus 311 escalones le
parecieron tan interminables. La música
las alcanzó en el último trecho, sin embargo, no las preparó para el estallido
festivo que encontraron en la explanada de la Basílica. Cientos de rostros
anchos, alegres. Miles de cuerpos, que
semejaban un organismo pluricelular, bailaban al ritmo de una canción. «Geuria
da ta geuria da…» Los acordes se engancharon a sus ropas, tiraban de ellas
hacia el centro de una danza, que parecía contener toda la esperanza desterrada
durante años. Por fin alcanzaron el punto de encuentro con el resto del grupo.
Se abrió un pasillo para dejar pasar a Arantza, que miraba a Amaia
desconcertada. Amaia la empujó con suavidad, animándola a continuar.
Arantza notó que
se le ponía la piel de gallina, al observar la figura de una gran mujer
recortada contra el brillante cielo.
—Te presento a
Marijaia —dijo Mateo, aproximándose a Arantza—. La Señora de las fiestas.
Arantza recorrió
ávidamente las líneas del rostro, enmarcado por una maraña de pelo rubio y un
pañuelo de brillante tono rosa. Se quedó varada, durante unos segundos, en la
sensación de placidez que desprendían su sonrisa y sus mejillas sonrosadas. Un
espíritu dulce palpitaba en el fondo de aquellos inmensos ojos azules. Inspiró
con fuerza para aspirar la fragancia que, ahora sí, reconocía: hierba recién
cortada.
Giró a su
alrededor. Escudriñó cada recoveco, cada sinuosidad, incluso examinó las
puntadas de los ropajes que cubrían a la gran muñeca. Levantó la falda para ver
cómo era el armazón que la sostenía. Allí estaban todo los materiales que les
había visto acarrear: el cartón, la madera, las alegres telas de colores.
Fascinada, se
alejó un poco para tomar perspectiva. Había algo que no encajaba. «O que le
falta…», se dijo así misma mientras salía corriendo hacia un jardín que había
cerca. Pasmados por su reacción, sin saber muy bien a qué atenerse, la vieron
regresar con una bonita rosa amarilla. Arantza les hizo señas para que la
levantasen. Jon y Mauricio la auparon a sus hombros.
No alcanzaron a
escuchar qué susurró Arantza al oído de Marijaia mientras prendía la flor en su
cuello.
Un escalofrío
recorrió la espalda de Arantza al sentir unas manos sobre sus hombros. Poco a
poco, en el retorno hacia el presente, su visión se volvió nítida, restituyendo
a los objetos su dimensión real. Se giró, enfrentándose a unos ojos que conocía
muy bien.
—Mi querido
Hombre del espejo…
—Sabes que no me
gusta que me llames así —protestó Iñaki, con un mohín divertido, que
contrastaba con su fingido enojo—. ¿Has terminado tu ritual de despedida?
—Hay tantos
recuerdos… —musitó Arantza a la vez que miraba hacia abajo, en un intento de
proyectar su abatimiento hacia el suelo.
—Pero no te estás
despidiendo de ellos, sino de las cosas. Los recuerdos no precisan de un objeto
para darles consistencia. —Elevó su barbilla con cariño—. Están en ti,
aguardando a los que vamos a crear a partir de ahora. Así que prepárate. No
querrás recordar este día como el primero en el que no diste la bienvenida a la
Señora de las fiestas, ¿verdad?
Llegaron en el
mismo instante en el que Marijaia apareció en el balcón del Arriaga.
—Todo lo que tiene nombre existe… Tiene alma… —gritó Arantza para que sus palabras se elevaran sobre el fragor del gentío y llegasen hasta ella.
Algunos creerán que tan solo fue una sombra,
otros, que un juego de la mente por la euforia, pero Arantza sabía que ese
sutil movimiento de la comisura de los labios de Marijaia era el despertar de
su ánima.